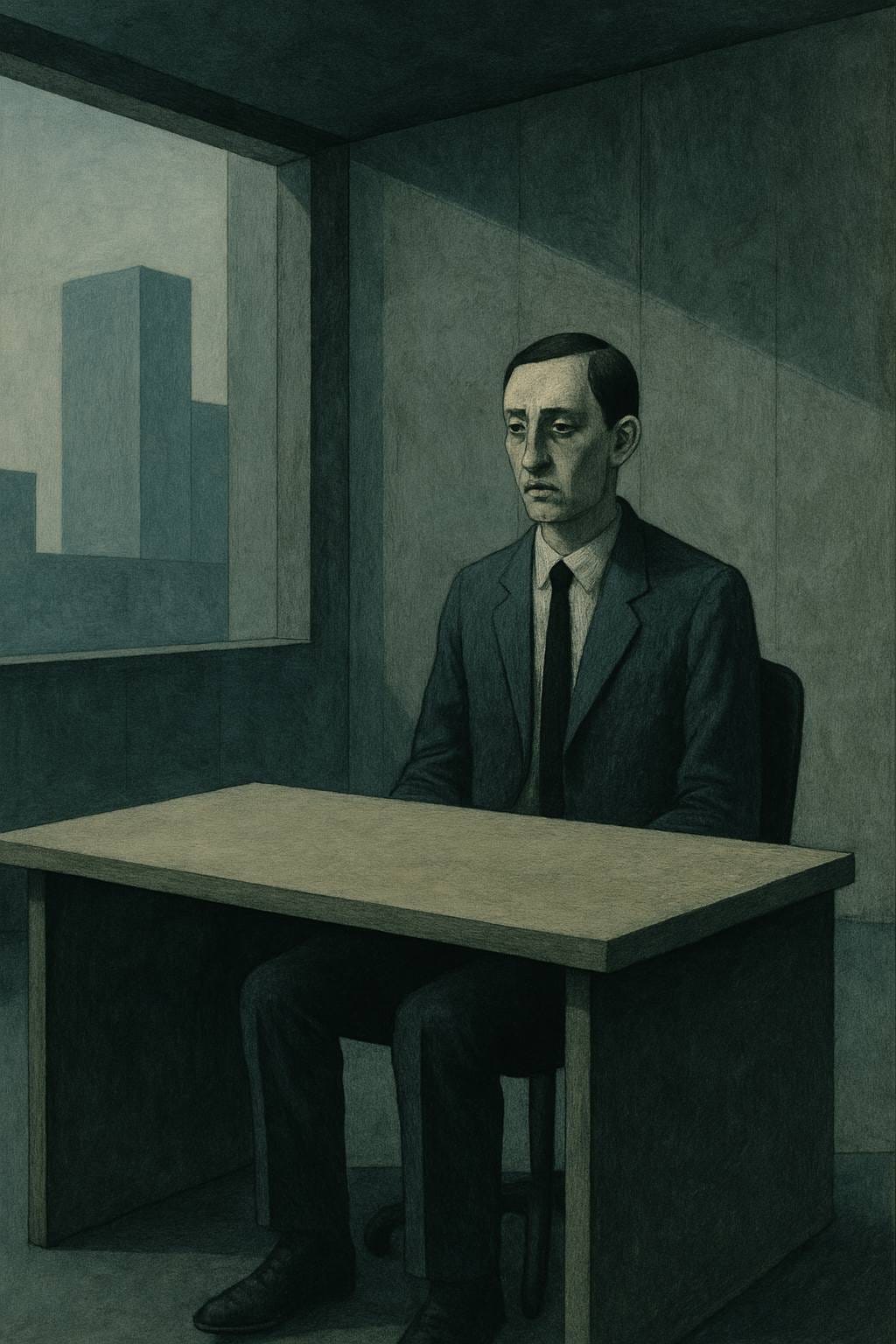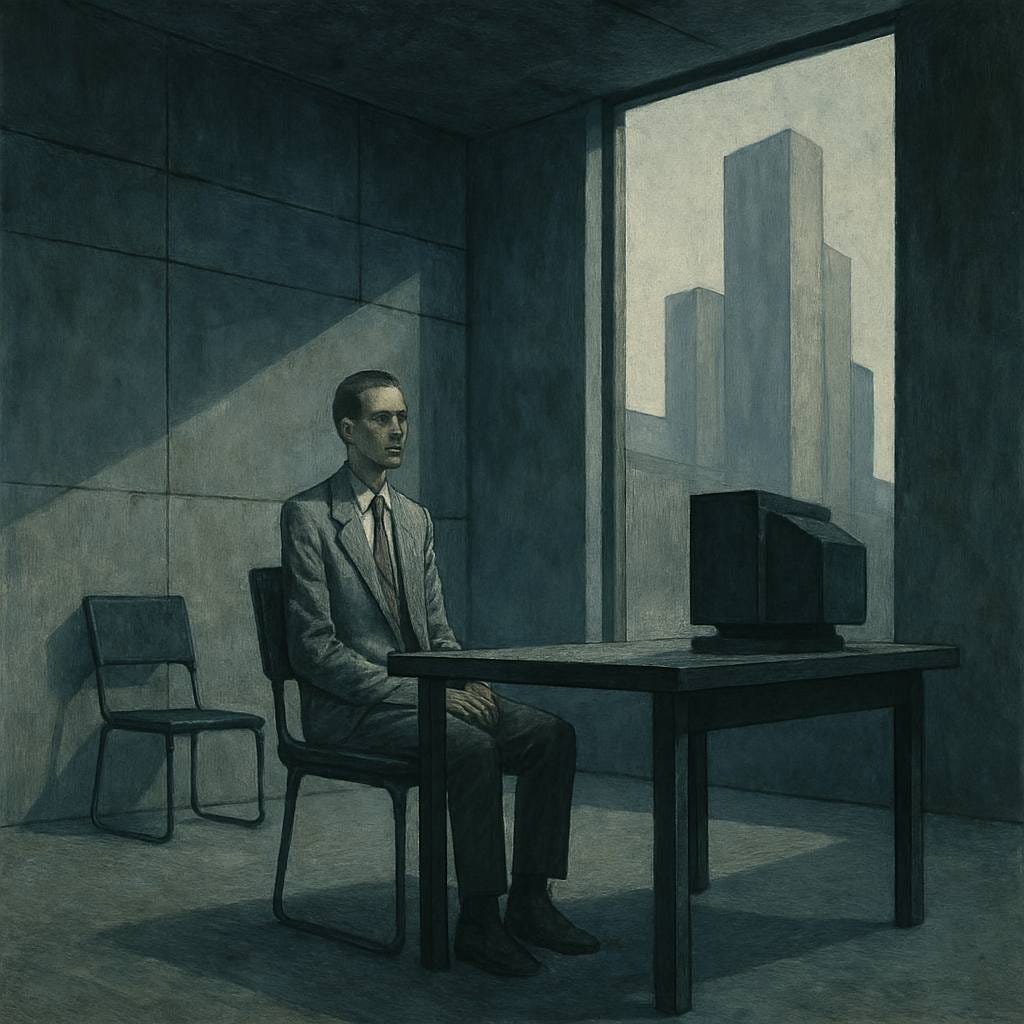ZONA BARTLEBY
EL UMBRAL DEL SER
Bartleby irrumpe en la existencia no como un individuo más dentro del entramado social, sino como una alteración radical del orden simbólico mismo. Su primera y emblemática pronunciación —“Preferiría no hacerlo”— no puede interpretarse como una simple negativa a realizar una tarea laboral, ni como un acto de rebeldía convencional. Más bien, se trata de un gesto metafísico, una interrupción profunda que desestabiliza las coordenadas tradicionales del sentido y la acción. Esa frase es un quiebre, un vacío que irrumpe en la maquinaria del deber y la voluntad, una suspensión que no se inscribe en la lógica binaria del sí o el no, del hacer o no hacer.
Bartleby no opta por negarse ni se rebela contra la autoridad o las normas sociales; sencillamente, se sustrae. Su negativa no es un rechazo directo ni una afirmación activa, sino una suspensión ontológica, un repliegue que desactiva la maquinaria del deber-ser. En otras palabras, Bartleby no resiste ni se enfrenta; no participa en la dialéctica del poder y la oposición. No juega bajo las reglas de la normatividad ni se somete a la lógica del hacer. Su frase, que parece una negativa leve y casi cortés, inaugura un espacio de indeterminación y de potencia pura, un pliegue en la realidad donde el sentido se abre y queda expuesto sin traducirse en acto, sin cristalizar en voluntad ni finalidad. Este espacio liminal es una zona de umbral donde el ser mismo se despliega como pura posibilidad, sin consumarse ni definirse.
Esta suspensión ontológica se asemeja a un “no hacer” absoluto, pero sin la carga connotativa de la rebelión o la pasividad. Es más bien una forma radical de exterioridad, una distancia insalvable frente a los mandatos del lenguaje, del trabajo, del sentido y la lógica social. Bartleby encarna así un “otro” radical, un cuerpo que existe pero que no se inscribe, que habita pero no participa, que aparece pero no se constituye como sujeto reconocible en el tejido social.
El narrador del cuento de Herman Melville —un abogado sin nombre, que funciona como representante simbólico del mundo ordenado y funcional— es el contrapunto necesario para que esta alteridad pueda emerger. Este abogado, sumergido en la comodidad de la norma, en la estabilidad del trabajo metódico y en la lógica del capitalismo incipiente de Wall Street, es el arquetipo del yo burgués moderno: adaptado, productivo, funcional. Su identidad está definida por el cumplimiento de los roles sociales, por la racionalidad instrumental y la obediencia tácita a las leyes y códigos que regulan la convivencia.
Sin embargo, al toparse con Bartleby —esa presencia que no encaja, que no responde, que no actúa según las expectativas— su mundo ordenado se resquebraja. La negativa constante y cortés de Bartleby no provoca enojo ni frustración visible, sino desconcierto y desconcierto profundo. No se trata de un acto de oposición con confrontación o dramatismo, sino de una ausencia absoluta de conflicto, una negativa sin fuerza, una negativa que no se opone sino que simplemente no está ahí. Esa falta de dramatismo es justamente lo que desarma al abogado y, por extensión, al sistema simbólico que representa.
Bartleby carece de historia reconocible y de motivaciones comprensibles. Melville no le otorga un pasado definido ni explica sus razones con claridad, dejando su biografía como un vacío. Esta ausencia no es accidental, sino deliberada: Bartleby es, en cierto modo, un enigma envuelto en la oscuridad de un no-saber. Su empleo anterior en la Oficina de Cartas Muertas funciona como una metáfora devastadora y metafísica: ese espacio donde los mensajes pierden a sus destinatarios, donde el lenguaje fracasa y el sentido se disuelve. Bartleby es esa carta sin lector, ese mensaje lanzado al vacío que no encuentra respuesta. Se puede decir que Bartleby habita un espacio intermedio, una frontera difusa entre la vida y la muerte, la existencia y la negación, entre el ser y la nada.
Este carácter espectral se refleja también en su modo de relacionarse con el entorno: no interactúa, no se proyecta, no se inscribe en las redes sociales o afectivas que constituyen la realidad humana. Está presente, pero no del todo, como una sombra que se cruza en el camino pero que no se detiene ni participa. Bartleby encarna así una figura liminal, una presencia fronteriza que no pertenece al orden de los vivos productivos ni al de los muertos ausentes. Es pura aparición sin inscripción, existencia sin relato, cuerpo sin biografía.
Su anonimato, reforzado por la ausencia de un nombre completo, acentúa esta despersonalización radical. No es “el señor Bartleby”, ni “el joven Bartleby”; simplemente es “Bartleby”, como si su existencia careciera de cualquier determinación individual o particularidad que pudiera humanizarlo en términos convencionales. Esta falta de identificación concreta revela su condición de arquetipo: Bartleby no es un sujeto individual, sino la encarnación de una figura universal, una manifestación de la potencia pura que ha sido sustraída del juego identitario y del sistema de representación.
Bartleby es entonces el escribiente sin atributos, la forma pura del que puede no hacer, el operador de una potencia que no se traduce en acto, ni en voluntad ni en finalidad. Su negativa es un gesto que abre la posibilidad de una existencia distinta, una que se mantiene en el umbral, en la suspensión, en la pura potencia sin manifestación.
El jefe de Bartleby, el abogado narrador, también permanece anónimo. Su autodefinición como abogado de Wall Street dice más sobre el sistema y las estructuras sociales que sobre su identidad personal. Este abogado es el hombre funcional, el sujeto moderno atrapado en las redes del capital, el derecho y la legalidad. Su existencia está regida por la lógica de la utilidad, la productividad y la razón instrumental. Sin embargo, frente a Bartleby, ese marco de referencia colapsa. El abogado se encuentra perdido, incapaz de comprender cómo actuar ante una figura que no responde a las reglas del contrato tácito y que desafía el orden social con su indiferencia absoluta.
La célebre frase “Preferiría no hacerlo” se convierte entonces en un acto lingüístico radical y desconcertante. Gilles Deleuze ha señalado que no es un “no” tajante ni una negativa frontal, sino un desplazamiento gramatical sutil. El uso del condicional y del verbo “preferir” introduce una distancia entre el deseo y la acción, entre la voluntad y el cumplimiento. No hay una negativa explícita ni un rechazo categórico, sino un gesto mínimo, un “desvío” que trastorna las categorías del poder, del deber y de la ley. Deleuze interpreta a Bartleby como una figura que “escribe el porvenir”, que abre una nueva manera de existir y resistir más allá de las formas tradicionales.
Aunque Kafka no escribió sobre Bartleby, el espíritu de sus personajes está presente en él. Los individuos kafkianos, atrapados en laberintos burocráticos y lógicas absurdas e ininteligibles, comparten esa misma pasividad inquietante, esa entrega resignada a una existencia sin dirección, sin propósito ni victoria. Bartleby no resiste para cambiar el mundo, ni es un héroe revolucionario. En cambio, lo detiene momentáneamente, lo suspende, para mostrar su absurdo y fragilidad.
Entonces, ¿quién es Bartleby? Es la grieta silenciosa en el muro sólido del sentido. No es un revolucionario, ni un mártir, ni un visionario. Es una anomalía pura, un reflejo que el sistema no puede asimilar ni rechazar. En su negativa leve, casi susurrada, revela el agotamiento de todas las formas y las estructuras. Su fuerza reside en su debilidad, su potencia en su pasividad.
Bartleby es una figura de lo impensado, de lo que queda fuera de la razón y la lógica del poder. Es una forma de decir “no” sin decirlo, una forma de habitar el mundo sin inscribirse en él, una forma de ser que no es y, sin embargo, permanece. En su figura, se abre un umbral, un espacio donde el ser se torna indeterminado, donde la existencia y la no-existencia se funden, y donde la posibilidad de un modo de vida distinto se vislumbra, aunque permanezca siempre en la sombra, fuera del alcance del control y la definición.